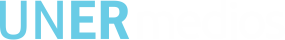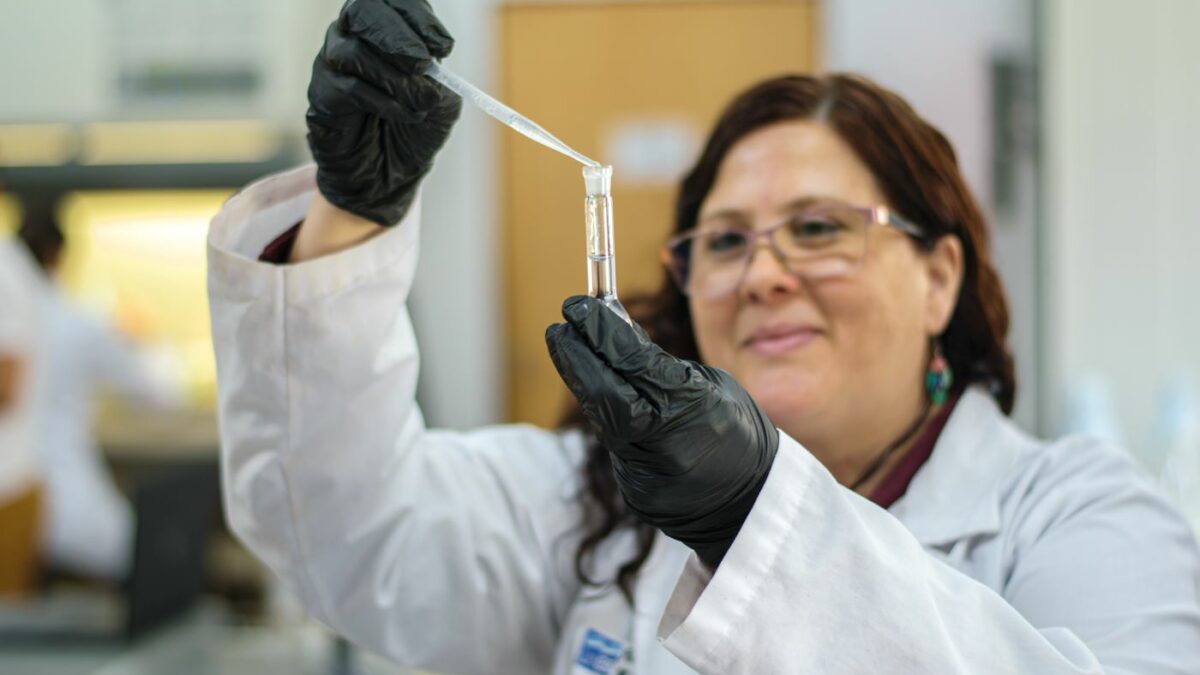En diálogo con UNERMedios, Ana Laffitte destaca el papel de la ciencia y la tecnología como pilares del desarrollo, subraya la necesidad de articular universidad, Estado y sector productivo, y llama a fortalecer redes e internacionalizar la investigación para que el conocimiento transforme los territorios.
Ana Laffitte* es docente investigadora y especialista en vinculación tecnológica y de ciencias, dice que la UNER y el CONICET tejieron una alianza que cambió el mapa científico de Entre Ríos. En un diálogo profundo, repasa los hitos que consolidaron este desarrollo científico tecnológico en la provincia, en un contexto de retroceso del financiamiento nacional y de la promoción de narrativas de desacreditación de la labor de las universidades que forman investigadores, profesionales y generan conocimiento en un contexto global en transformación. Con una mirada hacia el futuro, plantea los desafíos de internacionalizar la ciencia, fortalecer redes y prepararse para la era de la inteligencia artificial.
–¿Qué transformaciones considerás más significativas en la relación entre las universidades, el CONICET y los territorios en los últimos años?
-Tenemos que remontarnos a las políticas nacionales de CyT del 2011, 2012, en las que por iniciativa del MinCyt y del CONICET, se crearon programas de fortalecimiento del sistema en aquellas provincias que tenían menor desarrollo relativo en investigación y formación de recursos humanos altamente calificados. Motivo por el cual, se crearon Centros de Investigación, Desarrollo e Innovación, tal como ocurrió en el caso de Entre Ríos con la creación del CITER en 2012, mediante la firma de un convenio. Esta decisión tuvo como objetivo un Plan de desarrollo a cinco años, con metas específicas. Debe recordarse que Entre Ríos, en ese momento, sólo tenía un Instituto CONICET radicado en Diamante y algunos investigadores/as de carrera y becarios doctorales CONICET que estaban radicados en unas pocas facultades de la UNER.
En un principio se definieron líneas estratégicas de desarrollo, en las que la UNER contaba con capacidades básicas, sumado a la necesidad de formar recursos humanos altamente calificados, relacionados a la Ciencia y Tecnología de los Alimentos, la Bioinformática y Bioingeniería y las Ciencias Sociales.
Apenas tres o cuatro años después, se comenzaron a crear los Institutos de Doble dependencia UNER-CONICET en nuestra región vinculados a nuestra Universidad.
- Instituto de Investigación y Desarrollo en Bioingeniería y Bioinformática (IBB)
- Instituto de Estudios Sociales (INES)
- El Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (ICTAER)
Tales Institutos fueron resultado de un trabajo mancomunado entre la SCTi, las facultades involucradas y el CONICET. Es de destacar que estos tres IIDD traccionan y trabajan articuladamente con las nueve facultades de la UNER. Asimismo se radican en núcleos territoriales precisos; la Bioingeniería y Bioinformática en Oro Verde, donde se encuentra la Facultad de Ingeniería, por otro lado, las Ciencias Sociales reflejan el acuerdo entre las facultades de Ciencias Económicas, Trabajo Social y Ciencias de la Educación, ubicadas en la ciudad de Paraná, mientras que las Ciencias y Tecnologías de los Alimentos nuclean y articulan el trabajo de investigación entre las Facultades de Ciencias de la Alimentación, ubicada en Concordia y Bromatología, con sede en Gualeguaychú. Esta descripción muestra un impacto amplio en el territorio entrerriano.
En muy poco tiempo, el colorido del trabajo interinstitucional de la UNER con el CONICET se vio reflejado con la incorporación a carrera de numerosos investigadores/as y por sobre todo, mostró un crecimiento en el acceso a Becas Doctorales y Posdoctorales. Hasta diciembre de 2024, ascendían a 48 becas, mayoritariamente co-financiadas entre la Universidad y el CONICET por partes iguales, lo que indica un gran compromiso y esfuerzo económico de la Universidad en el marco de las políticas institucionales de CTi.


-En el contexto de la Semana Internacional de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, ¿qué papel creés que cumple la ciencia en impulsar un mundo más justo, sostenible y solidario?
-No cabe duda sobre el papel que tiene la ciencia como motor del desarrollo. Solo con mirar las decisiones de los países a escala global, la estrategia fue “invertir” en este sentido. En el caso de los países en desarrollo, como Argentina, podemos decir que únicamente con inversión sostenida en CTI se podría lograr el despegue necesario. Parafraseando a Jorge Sábato, el padre de la innovación en nuestro país, el desafío enorme que tenemos es considerar que “la innovación es un componente principal del desarrollo y (…) debe ser considerada un proceso socio político”. Es decir, un proceso deliberado, generado y propagado a través de las vinculaciones entre gobierno, la infraestructura y capacidades que aporta el sistema científico tecnológico y la estructura productiva. “Enfocada como un proceso socio político consciente, la acción de insertar la ciencia y la tecnología en la trama misma del desarrollo significa saber dónde y cómo innovar”. A esto le sumaría una premisa básica que consiste en lograr un mundo más justo, sostenible y solidario.
-¿Qué rol pueden desempeñar las universidades en la articulación entre la ciencia, la sociedad y las políticas públicas para promover el desarrollo?
-El rol de las universidades así como el del sistema de ciencia y tecnología de nuestro país es fundamental, sin embargo, como señala muy claramente Sábato poniendo en acción su paradigmática figura del triángulo, los vértices son los protagonistas para lograr un desarrollo equilibrado. Está claro que hoy tenemos una ausencia importante de las políticas gubernamentales que son las grandes promotoras del desarrollo a nivel provincial, nacional y regional. Así como también hay que mencionar que observamos una estructura productiva débil, que después de tantos años de desequilibrio económico e inflacionario, no vislumbra hacia dónde innovar y un vértice de CTI que está casi huérfano.
Si a eso le sumamos los cambios tecnológicos vertiginosos que se vienen (considerando el afán de ir siempre hacia adelante), ése es el gran desafío. La universidad forma recursos humanos, ya sea profesionales, académicos, investigadores/as. Esta es una discusión muy fuerte de la cual la universidad argentina no puede estar ausente. ¿Cuál es el mundo del futuro que se vislumbra, en qué estamos formando, qué investigamos, hacia dónde vamos?.
-¿Cuáles considerás que son los desafíos centrales para que la ciencia y la innovación desarrolladas en la UNER se traduzcan en transformaciones concretas en los territorios y en la economía regional?
-Implica un cambio cultural muy importante. Y un tema en particular en el que la Universidad tiene que tener protagonismo es todo aquello relacionado a IA. Su irrupción crece a pasos agigantados y es impresionante los lenguajes y aplicaciones que tiene. Así como hace 30 años atrás, Internet cambió nuestra forma de relacionarnos y fue un impacto crucial en los modos de comunicación, actualmente lo es la IA, con sus diversas aplicaciones y como toda tecnología, tiene un lado positivo y otro negativo. La Universidad no puede estar fuera de estas discusiones y de estos desafíos. Sabemos que la IA puede tener un impacto muy importante en el mundo laboral, a la par de la incertidumbre que produce en los jóvenes que estamos formando para insertarse en este mundo que si bien es distinto, aún no sabemos cómo y en qué se va a convertir. En este sentido, debemos prepararnos para los cambios que se vienen, revisar nuestros planes de estudios, formar profesionales con gran ductilidad, prepararlos para criterios de trabajo flexibles y con adaptación activa a las distintas realidades que se presenten.
Veo un mundo a futuro de constantes cambios en las especializaciones. También debemos pensar un sistema de investigación, sin desmedro de la investigación básica, donde los proyectos aplicados sean de duración más corta con foco en demandas concretas y basados en la transferencia. Hay que imperiosamente trabajar sobre demandas de la estructura productiva y la economía regional. Y por sobre todo repensar el rol que deben cumplir las ciencias sociales en aquellas dimensiones y temas que preocupan a la sociedad, con foco en la educación, la salud y las políticas públicas. Tenemos un país con cifras alarmantes de pobreza.
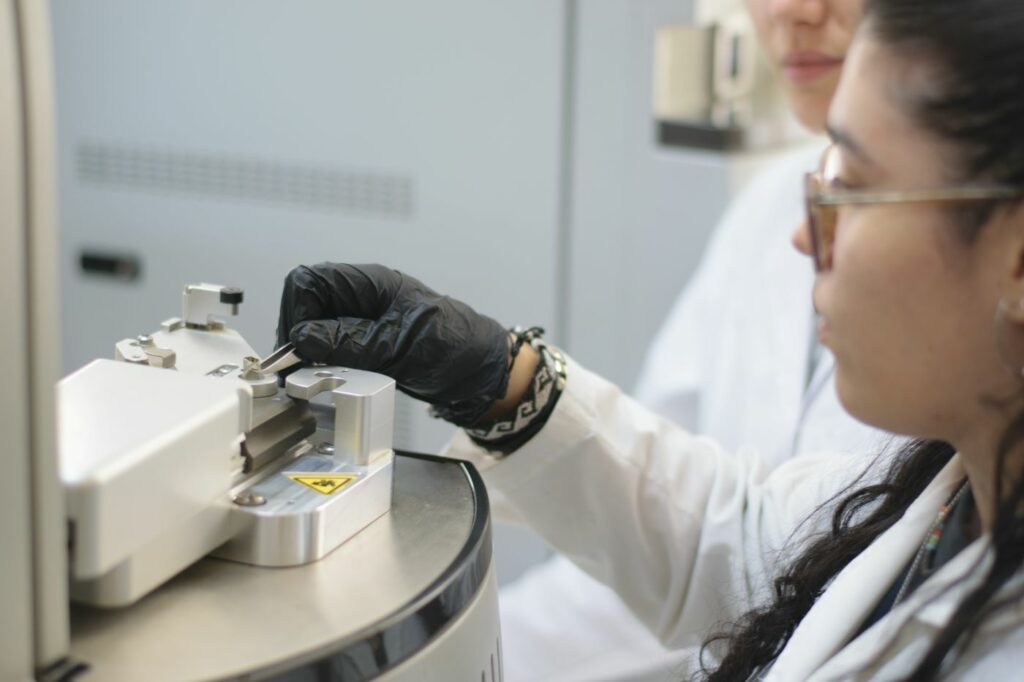
-¿Cómo podemos fortalecer hoy la relación entre las universidades, el CONICET y otros actores del sistema científico para llevar adelante proyectos estratégicos?
-Es muy simple, hay que promoverlos a través de programas específicos que traccionen el sistema. Tanto las universidades como el CONICET cuentan con una valiosísima herramienta que son los Proyectos de Desarrollo Tecnológicos y Social (PDTS), a los que podemos agregar su capacidad estratégica para el desarrollo y con transferencia real. Estos también deben enfocarse en una duración corta y contamos con la expertise para su gestión. Otro de los puntos, es trabajar sobre demandas puntuales de desarrollo de conocimiento con impacto. Además es un excelente instrumento para involucrar al sector privado con el fin de sumar empresas, pymes y otros a participar como contraparte, co-financiando proyectos.
-En este desafío, ¿qué acciones considerás necesarias para que los resultados de la ciencia y la innovación sean más visibles y lleguen de manera efectiva a la ciudadanía y a los sectores productivos?
-Comunicar con todas las nuevas tecnologías disponibles. Las Redes Sociales y su alcance, tienen un impacto muy alto. Miremos simplemente cómo las campañas políticas se dirimen directamente en las redes y hasta con alcance estratificado. Los contenidos obviamente los da la propia universidad y quienes hacen comunicación de las ciencias, divulgación y comunicación institucional, los medios universitarios debemos agregar también con su rol clave en esta tarea, los/as comunicadores/as son los que se ocupan de que la información tenga el mayor alcance e impacto no solo provincial sino nacional. Tenemos que visibilizar cada vez más a la universidad y con contenidos actualizados. Debemos interpelar a la sociedad.
-¿Qué tendencias en vinculación tecnológica y estratégica podrían cambiar el panorama del sistema científico en Entre Ríos y en Argentina en la próxima década?
-Difícil responder en un mundo que está cambiando en forma vertiginosa. Cada vez hay mayor concentración económica en países desarrollados y los que se encuentran en la periferia, van a tener que pensar muy bien dónde poner el acento. Existe una división total entre los países líderes de desarrollo tecnológico, que van a pasos agigantados y con financiamiento, sobre aquellos como nuestro país donde esto es impensable. En esta línea, la vinculación tecnológica es una excelente política e instrumento de las universidades argentinas, donde hay capacidades instaladas no solo de recursos humanos de excelencia sino también, de infraestructura. Los servicios tecnológicos y sociales a la industria, a los organismos públicos, a las organizaciones intermedias, son los posibles destinatarios. Tenemos que llegar a todos estos sectores y otros, dando a conocer qué hacemos, cuáles son esas capacidades, con agilidad en las respuestas y eficiencia en los resultados.
La UNER tiene a su favor que sus facultades están insertas en las principales localidades cabeceras de Entre Ríos, con una masa crítica muy importante de investigadores, docentes y técnicos. Es una ventaja diferencial enorme respecto de otras universidades, porque tenemos capacidades instaladas en esos territorios. Y esto incluye a todas las disciplinas.
-Frente a la actual retracción del Estado, ¿qué redes, articulaciones y vínculos podemos fortalecer para sostener y profundizar los avances alcanzados?
-La internacionalización es una deuda aún pendiente en la UNER. Son unas pocas las facultades que tienen una aceitada vinculación o forman parte de redes de investigación internacionales. El financiamiento está afuera. La investigación se construye en redes neuronales de desarrollo del conocimiento, que son las que tienen acceso a esos grandes fondos. La investigación hoy es multidisciplinar, las problemáticas son complejas y requieren de los abordajes de varias disciplinas. Hay que salir al mundo para conocer otras realidades. Y para eso tenemos que tener recursos humanos altamente calificados.
Por eso y volviendo a la primer pregunta, ratifico la importancia e impacto que ha tenido esta asociación con el CONICET, la creación de los Institutos articulados con las facultades, la formación de doctores y posdoctorales, así como el dictado de Doctorados propios que son un baluarte para la Universidad ya que forman una masa crítica de docentes e investigadores muy importante. En la actualidad el desafío que nos queda es “No bajar los brazos y conectarnos con el mundo. No tenemos otra opción”.
*Ana María Laffitte es Docente investigadora y Profesora titular de la Maestría “Política y Gestión Universitaria” y en la “Especialización Desarrollo Industrial Sustentable y Tecnología” –Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos-. Especialista en Vinculación Tecnológica y Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA). Desde 1998 se ha desempeñado como Asesora Técnica de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UNER. Estuvo a cargo del desarrollo de la primera Oficina de Vinculación Tecnológica de la UNER (1998-2008), Coordinadora del convenio que dio origen (2012) al Centro de Investigación y Transferencia de Entre Ríos (CITER CONICET-UNER) y la creación de los tres Institutos de doble dependencia: IBB, INES e ICTAER. Coordinadora de la Comisión Plan de Desarrollo de Institutos CONICET-UNER en el Plan de Mejora de la función de I+D+i de la UNER y del Programa de Autoevaluación de la función de I+D+í de UNER (PEI-MinCYT). Miembro fundador de la REDVitec de universidades nacionales. Subdirectora de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Entre Ríos Entre Ríos (2008-2012) y Directora de Convenios y Transferencia de Tecnología (Cs. Sociales-UBA- 1991-1998).
Contacto: ana.laffitte@uner.edu.ar